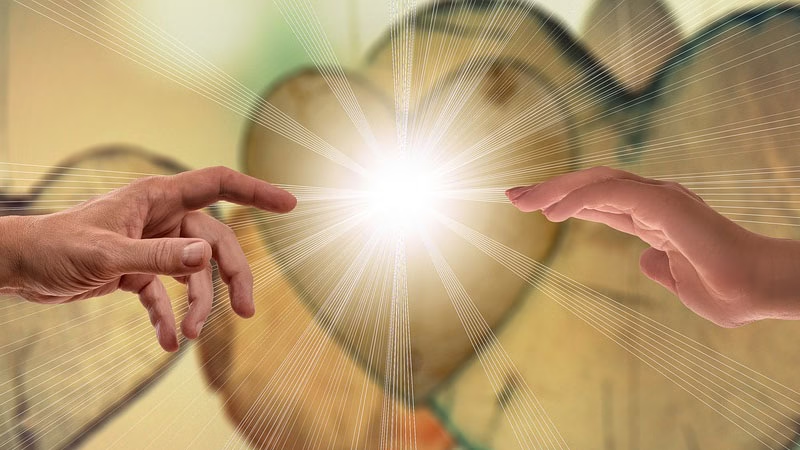¿Nos abandonamos en manos de Dios? ¿Confiamos en su ayuda y misericordia? ¿Realmente conocemos como vivir la esperanza?
Es ocioso hablar a un niño pequeño de la importancia de su padre o de su madre. Cuando se aventura a dar sus primeros pasos no tiene ningún temor: alegre y confiadamente esos inseguros malabarismos tienen la garantía de unos brazos fuertes y unos ojos vigilantes que se antepondrán a cualquier percance. Luego, ya mayores, ante los apuros les basta pensar: “mi papá lo arreglará”. O, para manifestar su dignidad o sus méritos -si bien no propios-, consideran suficiente decir: “soy hijo de fulano”, “mi papá puede hacerlo todo”, “Se lo preguntaré a papá, él lo sabe todo”.
De esta actitud del hijo con su padre -y, para nuestro asunto, la actitud de la criatura con su Creador-, resulta muy fácil ver por qué un acto de esperanza es un acto de culto a Dios: expresa nuestra confianza total en Él, como Padre amoroso, sabio y omnipotente. Al hacer un acto de esperanza afirmamos nuestro convencimiento de que el amor de Dios es tan grande que Él se ha obligado con promesa solemne a llevarnos al cielo (…”confío en vuestra bondad y misericordia infinitas”). Afirmamos también nuestra convicción de que su misericordia sin límites sobrepasa las debilidades y extravíos humanos (… “que me perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y perseverar hasta el último instante y fin de mi vida”). Para ello una sola condición es necesaria, condición que se presupone aunque no llegue a expresarse: “siempre y cuando ponga yo lo que esté de mi parte”. No tengo que hacer todo lo absolutamente posible, pues eso muy pocos, si es que hay alguno, lo consiguen. Pero sí es necesario que haga yo el esfuerzo de asir la mano que Dios me tiende.
Dicho de otro modo, al hacer un acto de esperanza reconozco que no perderé el cielo a no ser por culpa mía. Si me condeno no será por “mala suerte”, no será por casualidad o porque Dios me haya abandonado. Si voy al infierno será por haber antepuesto mi voluntad a la de Dios. Si me veo apartado de Él por toda la eternidad será porque deliberadamente, aquí y ahora, rechazo a Dios con los ojos bien abiertos, he rechazado la mano que Dios me tendía.
Sabiendo qué es un acto de esperanza, resulta fácil deducir cuáles son los pecados contra esta virtud. Podemos pecar contra ella por “esperanza excesiva”, si fuera posible hablar así. Sería mejor decir por “esperanza mal entendida” o “esperanza desvergonzada”, o sea, esperándolo todo de Dios, en vez de casi todo. Dios da a cada uno las gracias que necesita para ir al cielo, pero espera que cooperemos con su gracia. Como el buen padre provee a sus hijos de casa, alimento y atención médica, pero espera que, al menos, se cobijen en el hogar que construyó, lleven la ropa que les proporciona, y se tomen las medicinas para recuperar la salud, así Dios espera de cada uno que utilice la gracia y los dones que nos proporciona.
Ese pecado es el pecado de presunción, y admite muchos matices. En su grado más desvergonzado caería quien dijera: “goza tu juventud, ya tendrás tiempo de portarte bien cuando seas viejo”. O, si no, algo como “Dios no puede permitir que me condene, es demasiado bueno. Por ahora, no dejaré pasar esta oportunidad. Al cabo después me confieso”. También la actitud de aquel que cínicamente afirmara: “puedo portarme de cualquier modo pues ya cumplí los nueve primeros viernes y tengo asegurado que me salvaré”.
El descaro no será por lo regular tan patente como en los casos anteriores. Veamos algunos ejemplos más disimulados. Un hombre sabe que, cada vez que entra en cierto bar, acaba borracho; ese lugar es para él ocasión de pecado, y es consciente de que debe apartarse de allí. Pero, si al pasar delante de él, se dice: “Hoy entraré, nada más para saludar a los amigos, y, si acaso, tomaré una copita tan solo”, ese hombre se coloca innecesariamente en ocasión de pecado. Incluso aunque en esta ocasión no termine borracho, es culpable de un pecado de presunción al exponerse imprudentemente al peligro. Otro ejemplo sería el de aquel que pasa por un periodo de tentaciones fuertes, y sabiendo que debe rezar más y recibir los sacramentos con más frecuencia (puesto que éstas son las ayudas que Dios provee para vencer las tentaciones), descuida culpablemente sus oraciones, y es muy irregular en la recepción de los sacramentos. De nuevo un pecado de presunción, presunción que es más frecuente de lo que parece.
En el extremo opuesto a la presunción se sitúa el otro tipo de pecados contra la virtud de la esperanza: la desesperación. Mientras uno espera demasiado de Dios, otro espera demasiado poco. El caso más frecuente del pecado de desesperación es el del que dice: “He pecado tanto en mi vida como para pretender que Dios me perdone ahora. No puede perdonar a los que son como yo”. La tristeza, el abatimiento, e incluso los pensamientos de suicidio se ciernen sobre el desesperado. La gravedad de esta actitud estriba en el insulto que se hace a la infinita misericordia de Dios por dudar de ella. Judas Iscariote, ahorcado de la rama de un árbol, es la imagen perfecta del pecador desesperado: del que tiene remordimiento pero no dolor por la ofensa a Dios.
Posiblemente para la mayoría de nosotros la desesperación constituye un peligro remoto; nos es más fácil caer en el pecado de presunción. Pero, cada vez que pecamos para evitar un mal real o imaginario -engañar a otro para salir de una situación comprometida, usar anticonceptivos para evitar tener otro hijo- está implicado en ello cierta dosis de falta de esperanza. No acabamos de convencernos de que, si hacemos lo que Dios quiere, todo, absolutamente todo, será siempre para nuestro bien.
El amor verdadero
Hacemos un acto de amor a Dios cada vez que manifestamos -internamente con la mente y el corazón, o externamente con palabras u obras- el hecho que amamos a Dios sobre todas las cosas y personas.
En esto de amar a Dios, quizá consuele a los de “corazón frío” pensar que ese amor reside primariamente en la voluntad y no en los sentimientos. Es muy posible que alguien se sienta frío hacia Dios en un nivel puramente emotivo, y, sin embargo, posea un amor profundo hacia Él. Lo que constituye el verdadero amor a Dios es la determinación de la voluntad. Si tenemos el deseo habitual de hacer todo lo que Él nos pida (tan sólo porque Él lo pide), y la determinación de evitar todo lo que no quiere (por la sencilla razón que a Él no le agrada), tenemos entonces amor a Dios independientemente de cuál sea la sensibilidad emocional del momento.
Cuando el amor a Dios es auténtico y real, resulta natural amar a todos los que Él ama. Esto quiere decir que amamos a todas las almas que Él ha creado y por las que Cristo ha muerto, sin racismos, clasismos, nacionalismos o discriminaciones de ninguna tonalidad. De ahí que, si amamos a nuestro prójimo (es decir, a todos) por amor a Dios, no tendrá mayor importancia que este prójimo sea naturalmente amable o no. Ayuda, y mucho, si lo es, pero, entonces, nuestro amor tiene menos mérito. Sea éste guapo o feo, blanco o negro, simpático o pesado, nuestro amor a Dios nos lleva a desearle todo bien, pues son hijos de Dios, amados por Él. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudarles a conseguir la salvación a la que Él los ha destinado.
Pasemos ahora a estudiar algunos pecados concretos contra la caridad. El primero de todos es el odio. El odio, como hemos visto, no es lo mismo que sentir disgusto hacia una persona, que sentir pena cuando abusan de nosotros de la forma que sea. El odio es un espíritu de rencor, de venganza. Odiar es desear mal a otro, es buscar la desgracia ajena.
El más grave tipo de odio es, claro está, el odio a Dios: el deseo (ciertamente absurdo) de causarle daño, la disposición para frustrar Su Voluntad, el gozo diabólico en el pecado por ser un insulto a Dios. Los demonios y los condenados odian a Dios, pero, afortunadamente, no es éste un pecado muy corriente entre los hombres, ya que es el peor de todos los pecados, aunque, a veces, uno sospeche que ciertos ateos declarados más que no creer en Él lo que hacen es odiarlo. Del odio a Dios proceden la blasfemia, las maldiciones, los sacrilegios, las persecuciones a la Iglesia…
El odio al prójimo reviste muchas formas. Una de ellas es la antipatía. Para nuestra tranquilidad, convendrá aclarar que la antipatía natural que podamos sentir hacia una persona no es pecado sino cuando es voluntaria o nos dejamos llevar por ella. Lo que va en detrimento de la verdadera caridad no es sentir simpatía o antipatía, sino manifestarlas externamente, haciendo acepción de personas o mostrando rechazo e indiferencia.
La envidia es otro pecado contra la caridad. Consiste en el disgusto o tristeza ante el bien del prójimo, considerado como mal personal, ya que disminuye (real o imaginariamente) la propia excelencia, felicidad, bienestar o prestigio. La caridad, por el contrario, se alegra del bien de los demás y une a las almas, mientras que la envidia entristece y con frecuencia deshace amistades. Convendría que pensáramos lo que sentimos al ver el coche o el vestido nuevo de la vecina, o los continuos ascensos profesionales del compañero de escuela, para determinar los momentos en que la envidia puede hacer mella en nuestro ánimo.
Por último, y más grave aún, es el pecado de escándalo, por el que, con nuestras palabras o nuestro ejemplo, inducimos a otro a pecar o lo ponemos en ocasión de pecado, aunque éste no se siga necesariamente. Éste es un pecado que en la actualidad reviste proporciones masivas, por ejemplo a través de la difusión de la pornografía, las campañas antinatalistas, la corrupción motivada por funcionarios públicos, la difusión de ideas anticristianas en los medios de comunicación social, en las modas, etcétera.